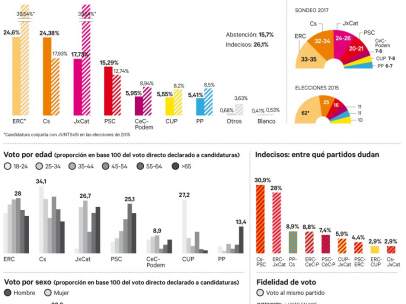Nos fuimos a una ciudad, más al norte, en donde había riqueza, en donde el general había sido clemente. La ciudad estaba al borde del mar y partida por un río. En la parte del oeste vivían las gentes de la ciudad, y a nosotros nos permitieron hacinarnos en el este, en la ribera del río o en la playa, junto a las fábricas, los desechos y las ratas.
Nos habían prometido un futuro de trabajo y pan aunque, por de pronto, nos dieron chabolas en los márgenes de una ciudad rica aunque provinciana, ensimismada, cerril, sumida en el tradicionalismo y sus manías vernáculas, en su cultura decadente. A cambio del trabajo de nuestros hombres nos dieron algo de comer, es cierto, a la par que nos advertían: deberíamos integrarnos en sus costumbres. Hablaban de integración cuando querían decir asimilación, pero aún así muchos obedecieron, educados como estábamos en el miedo y la servidumbre hacia el amo del corral.
Luego, al cabo de los años, nos dijeron que éramos, todos juntos, como una gran familia, una sola ciudad, todos unidos trabajando para acrecentar su prosperidad que también sería la nuestra aunque no lo pareciera pero ya lo parecería, más adelante. Al mismo tiempo nos exigieron abrazar con ilusión su cultura, sus ídolos, sus fetiches, sus danzas y su lengua. En el nombre de la buena convivencia y del debido respeto hacia el que te acoge.
Algunos de nosotros cruzamos el río y nos integramos, y nos casamos y tuvimos hijos con ellos, niños de una nueva especie destinada a no heredar la tierra, pero sí a probar ciertos bocados, ciertos conocimientos, ciertos fragmentos de su intrincada liturgia. Casi ninguno de ellos hizo el viaje en el otro sentido: casi nadie quiso integrarse entre nosotros, pero entonces no caímos, todavía, en ese detalle.
Así pasaron los años, durante los cuales nos veíamos, nos tolerábamos y practicamos algo parecido a una convivencia pacífica y educada. Nosotros siempre obedientes y sumisos, ellos siempre dueños de la tierra, de las razones y los destinos, dueños del discurso y señores vigilantes de su cultura anémica pero arrogante.
Pero llegó un día, al cabo de muchos años, en que un espíritu vengativo y tribal creció en las almas de los señores de la ciudad. Se sentían amenazados y nos dijeron que estaban pensando empezar una guerra contra las demás ciudades y pueblos del entorno (entre los cuales estaba el nuestro), porqué habían descubierto que se sentían sometidos y explotados, maltratados. Nadie de nosotros pudo comprenderlo. Les habíamos visto prosperar, levantarse palacios, auditorios, universidades, campos de golf, construirse monumentos a si mismos, bibliotecas para atesorar sus libros sagrados, estadios deportivos de dimensiones babilónicas, levantar castillos para defender sus privilegios y su poder, y se lo habíamos visto hacer tanto en tiempos del viejo general como luego, casi sin solución de continuidad. Por eso no comprendíamos su repentino rencor.
Nos dijeron que debíamos sumarnos a su causa, por agradecimiento, y porqué era obligatorio contribuir a la lucha por su emancipación, ya que de ella manaría una nueva riqueza de la cual, esta vez si, por fin, íbamos a ser partícipes. A los que dudaron les llamaron opresores los mismos que, durante la opresión del general, habían medrado felices en sus mansiones atávicas, que el general no les expropió.
No podíamos comprender lo que sucedía. Un verano, a la vuelta de sus segundas residencias en los valles más bonitos de los alrededores, dijeron que había empezado una revolución tan profunda y tan fabulosa que nuestras cabecitas no podían comprender su alcance porqué nosotros, al fin y al cabo, habíamos salido de las chabolas para vivir en nuestras barriadas de bloques indignos, pero seguíamos en nuestro mundo de ignorancia del que no somos capaces de emerger.
Algunos de nosotros cruzamos el río y nos integramos, y nos casamos y tuvimos hijos con ellos, niños de una nueva especie destinada a no heredar la tierra, pero sí a probar ciertos bocados, ciertos conocimientos, ciertos fragmentos de su intrincada liturgia. Casi ninguno de ellos hizo el viaje en el otro sentido: casi nadie quiso integrarse entre nosotros, pero entonces no caímos, todavía, en ese detalle.
Así pasaron los años, durante los cuales nos veíamos, nos tolerábamos y practicamos algo parecido a una convivencia pacífica y educada. Nosotros siempre obedientes y sumisos, ellos siempre dueños de la tierra, de las razones y los destinos, dueños del discurso y señores vigilantes de su cultura anémica pero arrogante.
Pero llegó un día, al cabo de muchos años, en que un espíritu vengativo y tribal creció en las almas de los señores de la ciudad. Se sentían amenazados y nos dijeron que estaban pensando empezar una guerra contra las demás ciudades y pueblos del entorno (entre los cuales estaba el nuestro), porqué habían descubierto que se sentían sometidos y explotados, maltratados. Nadie de nosotros pudo comprenderlo. Les habíamos visto prosperar, levantarse palacios, auditorios, universidades, campos de golf, construirse monumentos a si mismos, bibliotecas para atesorar sus libros sagrados, estadios deportivos de dimensiones babilónicas, levantar castillos para defender sus privilegios y su poder, y se lo habíamos visto hacer tanto en tiempos del viejo general como luego, casi sin solución de continuidad. Por eso no comprendíamos su repentino rencor.
Nos dijeron que debíamos sumarnos a su causa, por agradecimiento, y porqué era obligatorio contribuir a la lucha por su emancipación, ya que de ella manaría una nueva riqueza de la cual, esta vez si, por fin, íbamos a ser partícipes. A los que dudaron les llamaron opresores los mismos que, durante la opresión del general, habían medrado felices en sus mansiones atávicas, que el general no les expropió.
No podíamos comprender lo que sucedía. Un verano, a la vuelta de sus segundas residencias en los valles más bonitos de los alrededores, dijeron que había empezado una revolución tan profunda y tan fabulosa que nuestras cabecitas no podían comprender su alcance porqué nosotros, al fin y al cabo, habíamos salido de las chabolas para vivir en nuestras barriadas de bloques indignos, pero seguíamos en nuestro mundo de ignorancia del que no somos capaces de emerger.
Hablaban mucho de dignidad los que siempre la tuvieron, junto a los demás privilegios, y eso era algo difícil de comprender para nosotros. Hablaban de restitución y de derechos legítimos vulnerados, aunque esos derechos legítimos de los que hablaban eran, en realidad, una nueva categoría de privilegios a los que querían acceder a toda costa. A nuestra costa.
Poco a poco nos dimos cuenta de que los viejos señores de la ciudad no le habían declarado la guerra a las demás ciudades si no a nosotros, y que era una guerra interna la que deseaban, una guerra para depurar, para recontar sus fuerzas una vez más y ungirse victoriosos frente a su viejo complejo de tribu agónica, y por fin comprendimos que de lo que estaban hartos era de compartir con nosotros las migajas que nos habían lanzado, que ya no querían saber nada de compartir nada con nadie, que nos odiaban. Que nos habían odiado siempre.
Y que ahora, después de tanto odio acallado, ya solo tenían ganas de humillarnos a los más humildes, y de echarnos a los más rebeldes.
Me dijo un anciano del barrio: lo que les pasa, en realidad, es que saben que se mueren y quieren velar el cadáver de su patria enferma en silencio, ellos solos, sin que nadie vea el horrible despojo que idolatran. No soportan que nosotros estuviéramos a punto de salvarles, casi sin saberlo.
Poco a poco nos dimos cuenta de que los viejos señores de la ciudad no le habían declarado la guerra a las demás ciudades si no a nosotros, y que era una guerra interna la que deseaban, una guerra para depurar, para recontar sus fuerzas una vez más y ungirse victoriosos frente a su viejo complejo de tribu agónica, y por fin comprendimos que de lo que estaban hartos era de compartir con nosotros las migajas que nos habían lanzado, que ya no querían saber nada de compartir nada con nadie, que nos odiaban. Que nos habían odiado siempre.
Y que ahora, después de tanto odio acallado, ya solo tenían ganas de humillarnos a los más humildes, y de echarnos a los más rebeldes.
*
Me dijo un anciano del barrio: lo que les pasa, en realidad, es que saben que se mueren y quieren velar el cadáver de su patria enferma en silencio, ellos solos, sin que nadie vea el horrible despojo que idolatran. No soportan que nosotros estuviéramos a punto de salvarles, casi sin saberlo.